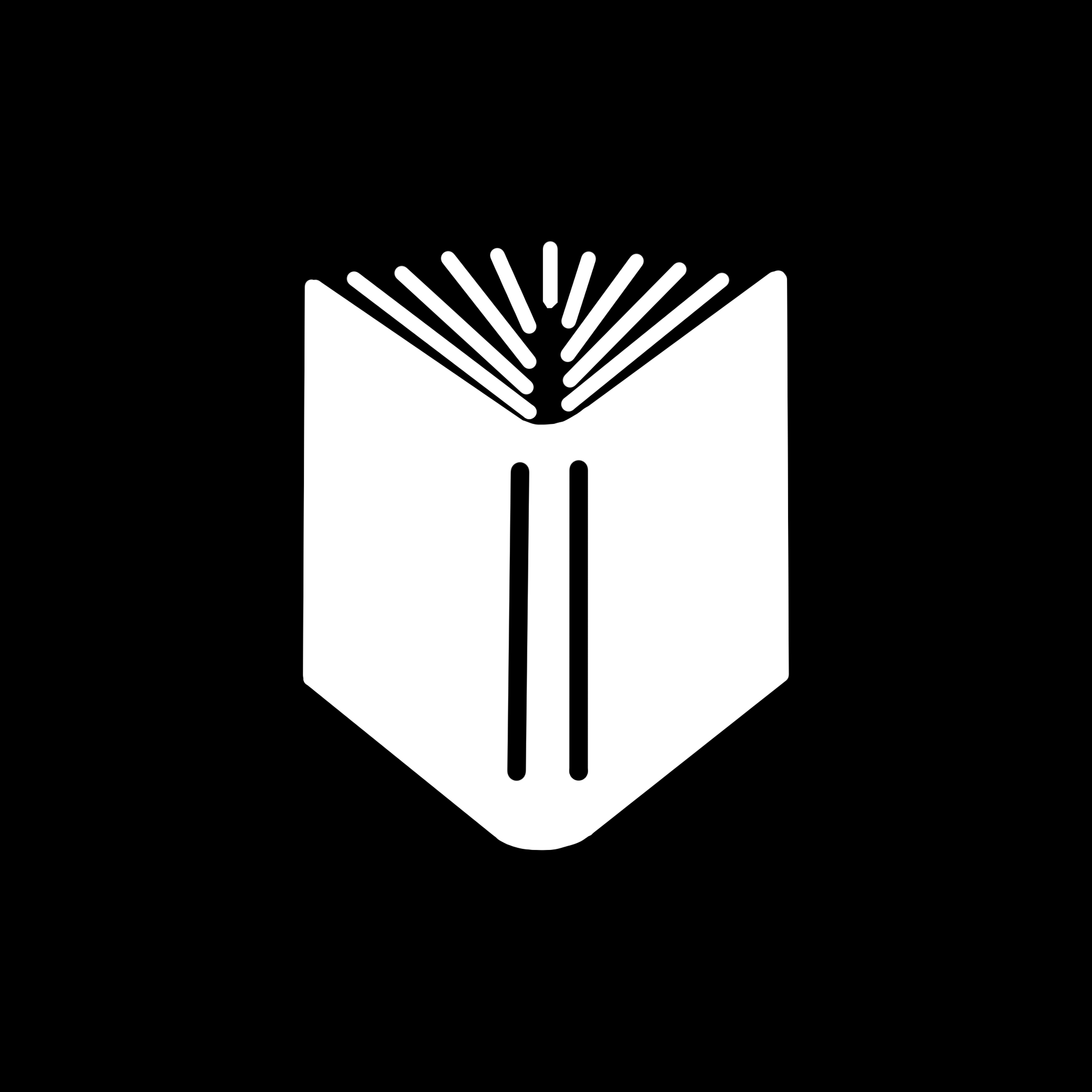Un hombre salió del mar, no vestía nada salvo un pantalón de lino blanco. Salió del agua taciturno, sin resistencia alguna, parecía que a ese hombre no le afectaban las fuertes corrientes del océano. Algunas gentes lo vieron salir, atentas por un aire de morbo y curiosidad, y lo siguieron con descaro por el camino al que se dirigía.
Fue casi al mediodía, cruzó la playa descalzo, después subió al malecón y empezó a caminar rumbo a dentro del pueblo. Era una hora en la que el asfalto de las calles se calienta como un comal tortillero, soltando un calor de brasa viva proveniente del suelo. Eso no parecía importante para el hombre, que caminaba sin nada que cubriera sus pies. Caminó lo suficiente hasta llegar al café de María Teresa y entró al establecimiento, dejando a su paso arena y agua salada. Se sentó en la primer mesa redonda de las que se encontraban en la terraza. Se sentó mojado en la silla arruinando el barniz y dejando un charco en el suelo.
Las personas del pueblo para entonces ya sabían de su llegada, y el hombre poseía su indiscreta atención. Las gentes lo miraban perturbadas, pero con un interés genuino del argüende, por eso lo seguían todos en bola.
En el café de María Teresa el único cliente que había era el hombre; la mujercita que atendía se acercó a darle la carta, a lo que él responde diciendo:
— Un café negro, sin azúcar. Que me sepa a tierra, sólo eso le pido.
La mujercita se retiraba cuando el hombre volvió a tomar la palabra:
— ¿Conoce usted a la señora Cayetana Santos?
— La vieja Cayetana, sí, todo el pueblo la conoce — respondió la mujercita.
— ¿Sabe dónde puedo encontrarla?
— Dicen que ella vive a la orilla del pueblo, allá por los riscos pegados al predio del faro. Aunque todo el pueblo la conoce, nadie la ha visto desde hace años, desde que el faro dejó de encender. Algunos insomnes han dicho que la ven salir por las noches, y que camina descalza por la arena fría bajo el sereno que cae del cielo, pero de eso no sé nada.
El hombre no respondió y dejó que se marchara. Después de unos minutos el café estaba listo, y la mujercita se lo llevó. Él lo bebió de un sorbo nada más. La mujer no pudo ni terminar de dejarlo en la mesa cuando el hombre lo tomó y se lo bebió, casi hirviendo, sin que su lengua se le hubiese quemado aparentemente. El hombre pagó con una moneda de plata, sin grabado. Salió del café y agarró el camino para llegar al cerro del faro. Caminaba acosado por una multitud detrás de él. El hombre sí que notaba el mayúsculo interés que tenía la gente del pueblo, interés de saber sobre el asunto al que había venido. El ya sabía que la gente de allí es mitotera, por lo que no les puso atención en absoluto.
Subió la colina hasta que encontró la casa de la vieja Cayetana. Una casa arrumbada, entre el predio del faro y la maleza de una jungla tropical. Tocó el cancél con una piedra, para que los perros ladraran y se percatara la mujer de que él había llegado.
Pasaron minutos para que saliera la mujer, se veía anciana y algo decadente, quizá por los primeros olvidos del alzheimer. Abrió el cancél amenazando a los perros con un bastón para que no se fueran a salir. Al ver al hombre no se le vio ninguna sorpresa reflejada en el semblante, simplemente lo dejó entrar.
Entraron a la casa mientras el sol se encontraba en el cenit. La gente del pueblo que venía siguiendo al hombre se escondió entre la maleza tropical y las veredas de arcillas pálidas. Solamente los más interesados en escuchar de lo que hablaban ambos personajes se adentraron al terreno de la vieja Cayetana. Tenían rodeada la casa, se veían las gentes trepadas como iguanas en el monte escarpado y los árboles de zapote, los perros ladraban sin darse abasto. Varios que alcanzaban a ver a través de las ventanas dijeron que se les veía hablando. ¿Acerca de qué? Nadie lo podía confirmar.
Pasaron horas hablando, las personas del tumulto sudaban sin sosiego por el calor sofocante de la costa, pero permanecían inmóviles, cautivados por la necesidad de saber acerca del hombre del mar y su encuentro con aquella mujer de edad quizá milenaria.
En el nacer de la tarde salieron de la casa; tal vez por el agobiante tiempo que pasaron hablando de temas importantes no notaron la muchedumbre que los rodeaba. Después de abrir el cancél para que el hombre se marchara, este dijo unas palabras:
— Será mañana.
El hombre se fue de allí, caminando entre las piedras boludas y las hierbas enanas del camino. Regresó al poblado, junto con toda la multitud de personas caminando detrás de él, llegó a la playa y cruzó con calma la arena, se lanzó al mar a nadar hasta desaparecer entre el horizonte dorado del atardecer.
En la noche, por las bocas de la gente del pueblo se derramaban los diálogos y opiniones del hombre que provenía del mar, de la conversación que sostuvo con la vieja Cayetana y de cómo había desaparecido después en aquella tarde de calor incesante. Algunos inventaron que era un amante místico de aquella mujer; otros que venía para ofrecerle la vida eterna, algunos simplemente dijeron que al terminar la conversación él se convirtió en un pelícano y se zambulló en el mar sin salir de nuevo. Claro que cada gente tenía su propia versión de la historia, pero ninguna sabía a ciencia cierta a lo que había venido ese hombre, salvo la vieja Cayetana.
Al día siguiente amaneció fresco, el cielo se veía despejado y no se pensaba que iba a llover, pero para el medio día sopló un viento espeso y obscuro que barrió de una vuelta la arena de las calles y los yerbajos que crecen entre las banquetas. La gente se resguardó en sus casas porque sabían que esos vientos eran de agua; al igual que lo sabía la vieja Cayetana, estremecida por una sensación pesada en el vientre.
Entonces llovió, el cielo se tornó de un pardo color gris con negro y sucumbió a la gente para que se suspendieran las actividades del pueblo entero, y así el agua pudiese caer con fuerza. No era una lluvia común, era de gota gorda y vientos recios. Aires que provenían del océano profundo y se juntaban con la brisa espesa para romper ventanas y llevarse arrastrando al ganado.
Antes de que empezara la verdadera tempestad, la vieja Cayetana logró avisar a las familias más próximas para que corrieran al faro, porque sería allí el único lugar donde estarían realmente a salvo de la furia del mar. Porque ni siquiera él se atrevería a destruirlo, ni siquiera él.
Entre los vientos de ciclón y el agua que penetraba hasta los huesos lograron llegar al faro unas cuantas gentes; al resto se lo llevó el aire, implacable entre la tormenta. Se resguardaron todos dentro de la oscuridad del faro, del exterior sólo se escuchaba el bramido del viento, los truenos y el agua cayendo al unísono.
Pasaron la noche allí metidos, cuando se dieron cuenta de que la tormenta había pasado, entonces se animaron a salir del faro.
Salieron, y del cerro se podía ver el pueblo devastado. No había nada más que lodo y pedazos de construcciones corroídas. El pueblo se había convertido en una costa desolada, poblada sólo por la repugnante flora de la humedad y las tinieblas. Las familias que sobrevivieron junto con la vieja Cayetana bajaron del faro a ver si quedaba algo que se pudiese recuperar, pero fue en vano.
El aire devoró la calle y las casas, el río se había llevado todo lo demás con las aguas violentas que bajaron por su cauce. Parecía que allí sólo existían las cenizas de lo que fue un pueblo, o ni siquiera eso.
Una de las niñas que venían con las familias le preguntó a la vieja Cayetana algo que posiblemente nunca podrá borrar de su consciencia:
— ¿Fue el hombre, verdad? el que vino del mar. Él hizo esto, él destrozó a nuestro pueblo. — le dijo con genuina duda.
— No niña, fui yo quien tuvo la culpa. Fui yo quien no cumplió con el trato que pactamos hace ya tanto tiempo, así que todos sufrimos las consecuencias.